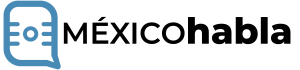Animales heridos en la Ciudad, por La Capitalina
Hace un par de meses corrí lo que sería mi primer medio maratón. No sabía, como ahora sé, que también sería el último.
Esta entrada, en un mundo ideal y paralelo, sería de los aprendizajes que, como si fueran polvo, se levantan con cada pisada durante kilómetros de entrenamiento. Un poco lo que hace Murakami en su libro “De qué hablo cuando hablo de correr”. Dicen, porque no lo he leído, ni lo leeré por ahora. Ni tampoco escribiré sobre correr en Avenida Reforma con música de Janis Joplin. Porque no estamos en un mundo ideal, y ahora estoy aprendiendo más de no correr que de correr.
Me encantan los retos físicos. Si me hubieran propuesto que aceptara el reto físico más difícil con los ojos cerrados lo hubiera hecho, pensando ya en el plan de entrenamiento. Pero jamás me imaginé que el reto físico más difícil que tendría que enfrentar es quedarme quieta. Sí, quieta. En este reto no hay plan de entrenamiento, hay plan de rehabilitación. ¿Cuánto tiempo? Unos meses al menos. ¿Y después? Hay respuestas absolutas, tan duras como paredes de concreto: nunca más correr. Nunca me han gustado los absolutos. También hay muchas preguntas con respuestas difusas, muchos “tal vez” y varios “quizás”. Muchos cambios de planes, ya no maratón en noviembre, ya no montaña el fin de semana, varios planes suspendidos en el aire, quietos, como yo.
Me pusieron freno de mano. Me metieron en un closet de concreto, a oscuras golpeando paredes muy duras. Al menos así lo sentí, un cambio de paradigma en mi vida: vivía para desmentir el “no puedes”, y ahora tengo que aceptar y convencerme a mí misma de que efectivamente “no puedo”. Convencerme a mí misma de que no puedo hacer ejercicio, al menos por ahora, es el entrenamiento más difícil de todos, entrenarme a estar quieta.
La frustración es un sentimiento interesante; no lo logro distinguir de la impotencia aún.
La auto-conmiseración, sentir lástima de uno mismo es un camino muy tentador, más cuando hay dolor físico. Alguien muy especial, además de sabio, me dijo: “tienes que pasar del ¿por qué a mí? al ¿para qué a mí?” y ese comentario fue mi primera luciérnaga en días bastante oscuros. Hablar de luz al final del túnel, no lo sé Rick. Al menos no aún.
Pensaba que este tipo de cosas en la vida te agarraban por la izquierda, pero no, te empujan por la espalda, con impulso y no te dejan ni meter las manos. Y estando con la cara en el piso se abren bifurcaciones interesantes, pequeñas intersecciones que te replantean otra vez quién eres y cómo vas a enfrentar esto que tienes enfrente. Te dan la oportunidad de escoger otra vez, y de manera consciente, quién quieres ser.
Eso suena hasta bonito, pero no lo es. Porque tienes que tomar decisiones entre ruido, mucho ruido, de miedos gritándote adentro de tu cabeza. De esos miedos que tienen los humanos, no nosotros, los que nos sabemos inmortales en días normales.
Y así andaba, sintiéndome la única humana entre dioses que lo pueden todo, porque pueden lo que yo no. Y es un sentimiento bastante solitario, con su génesis en esa auto-conmiseración que me da tanto asco que no sé si las náuseas vienen de ahí o del medicamento.
Estaba navegando entre sentimientos peligrosos, porque irse al camino del enojo y la amargura nunca ha sido tan atractivo. Cuando de pronto esta Ciudad otra vez me quiso ayudar: parada en alguna calle del Centro Histórico pude claramente ver a las personas caminando como animales heridos, y me reconocí así, como uno de ellos. Animales heridos disputándose entre bifurcaciones de impotencia, frustración, tristeza y enojo.
Esta Ciudad, y sus capitalinos, me recordaron que no soy la única humana entre dioses que lo pueden todo, que todos lamemos nuestras heridas y nos vemos de reojo desde nuestras esquinas. Y quise escribir otra vez, porque creo en el eco de las palabras, en lo colectivo y en las miradas de los otros.